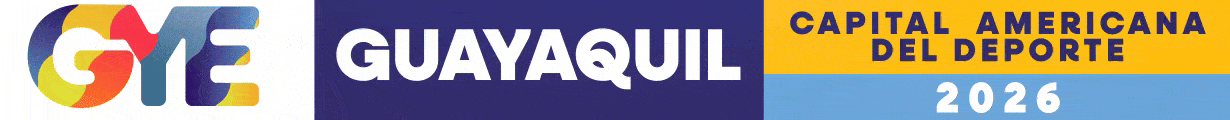- “Foodcore no es solo una moda, es una expresión de identidad visual y de clase en la era digital”, señala Kelly Cuesta, profesora de Comunicación y Marketing en la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea.
- “Lo saludable y lo bonito se ha convertido en un privilegio y eso genera nuevas formas de desigualdad social”, advierte la experta.
En una cultura dominada por lo visual y las redes sociales, la alimentación ha dejado de ser solo una necesidad básica o una fuente de placer para convertirse en una extensión de la identidad personal. El fenómeno conocido como foodcore refleja precisamente esa transformación. Según Kelly Cuesta, profesora de Marketing en la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, “la comida ha pasado de ser solo nutrición a convertirse en marca personal, identidad visual y contenido aspiracional”. Este fenómeno, impulsado por plataformas como TikTok e Instagram, convierte platos cotidianos en símbolos de estatus digital que funcionan igual que una prenda de moda o un accesorio de lujo.
Esta estética de lo comestible, explica Cuesta, no se basa tanto en el sabor o el valor nutricional, sino en la capacidad de generar engagement. “Lo que comemos comunica tanto como lo que vestimos. Un matcha latte o una tostada de aguacate pueden funcionar como objetos de deseo si están envueltos en una narrativa visual atractiva”, afirma. La viralidad, más que lo apetecible o saludable, se ha convertido en el criterio dominante a la hora de definir qué se considera “comer bien”.
Las implicaciones sociales de esta tendencia son profundas. La profesora advierte que esta lógica visual impone nuevas formas de exclusión. “La alimentación se ha convertido en una expresión de clase. Lo que vemos en redes muchas veces requiere tiempo, dinero o un estilo de vida que no es accesible para la mayoría. El problema no es solo económico, sino también simbólico: muchas personas sienten que están fuera del estilo de vida que ven constantemente idealizado en pantalla”, explica. En este contexto, lo saludable, lo ecológico o lo bonito se convierte en privilegio y, con ello, surge una nueva forma de desigualdad: la gentrificación estética de la comida.
Este proceso también implica un cambio cultural. “Platos de origen popular o migrante se reinterpretan para adaptarse al canon visual dominante, sin reconocimiento a sus raíces ni accesibilidad para sus comunidades de origen. La gentrificación ya no solo expulsa personas de barrios, también expulsa culturas de sus propias cocinas”, sostiene la experta. Esta transformación estética de lo alimentario invisibiliza tradiciones y saberes que no encajan en el lenguaje visual del algoritmo.
La presión por lo visual ha alcanzado también a los restaurantes, que ahora diseñan sus espacios y menús pensando en el feed. “Iluminación natural, platos monocromáticos, vajilla artesanal, mensajes en neón… todo está pensado para generar contenido que se comparta”, explica. Aunque no ve este cambio como algo negativo por sí mismo, Cuesta subraya que “la clave está en no perder de vista la experiencia humana y el valor real del producto más allá de la foto”.
En cuanto al concepto de lujo, también se ha redefinido. Ya no se asocia únicamente a ingredientes caros o elaboraciones complejas, sino a valores como la trazabilidad, la sostenibilidad o la autenticidad. “El lujo alimentario ha evolucionado del exceso a la experiencia. Hoy, una granja regenerativa o un plato sencillo con historia pueden representar más lujo para la generación Z que una trufa blanca”, explica. De hecho, según datos de Deloitte, casi la mitad de los jóvenes valora más el lujo emocional y accesible que el lujo clásico asociado al precio o la exclusividad.
La relación entre jóvenes, alimentación y redes sociales preocupa especialmente a la experta, que advierte del riesgo de interiorizar una visión estética del bienestar. “Comer bien ha pasado de significar alimentarse de forma equilibrada a representar una especie de estatus visual. El problema es que esa visión está condicionada por filtros, algoritmos y validación social, y puede terminar alterando la relación saludable con la comida”, advierte. Esto puede generar presión emocional, ansiedad o incluso trastornos alimentarios.
Frente a esta realidad, la profesora de la Universidad Europea defiende una comunicación más ética y responsable, considera que “no se trata solo de viralizar lo bonito, sino de visibilizar lo justo. Esta conversación no es solo sobre comida: es sobre clase, cultura, representación y acceso”. Para ella, el verdadero reto está en que una alimentación ética, sostenible y accesible no sea solo una tendencia de moda, sino un derecho universal.