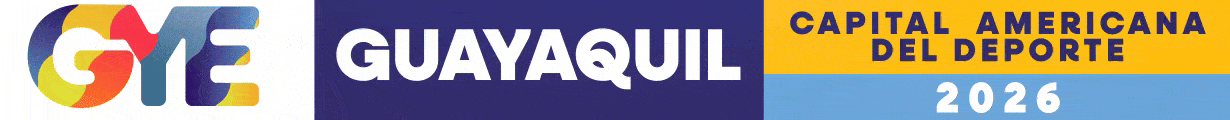- En 2020, según datos del INEC, las principales causas de mortalidad neonatal se encontraban la dificultad respiratoria del recién nacido (18,7 %), la sepsis bacteriana (12,6 %) y la asfixia neonatal (4,9 %)
En la mayoría de los países latinoamericanos, las estadísticas reflejan que las principales causas de muerte en niños y recién nacidos se relacionan con complicaciones neonatales (prematuridad, asfixia perinatal, infecciones), enfermedades respiratorias y diarreas; mientras que en niños mayores destacan los accidentes, infecciones y enfermedades crónicas emergentes. En Ecuador, según datos del INEC en 2023, la tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) fue de 9,7 por cada 1 000 nacidos vivos, la mortalidad neonatal (los primeros 28 días) alcanzó 5,8 por cada 1 000 nacidos vivos, y en menores de 5 años fue de 12,3 por cada 1 000 nacidos vivos.
La seguridad del paciente entre adultos, niños y recién nacidos presenta diferencias muy marcadas por su fisiología, nivel de maduración, capacidad de comunicación y vulnerabilidad. Desde el punto de vista de Grecia Vivas, coordinadora de la carrera de Medicina de la UISEK, es crucial contar con protocolos específicos para pediatría y neonatología porque los riesgos clínicos, las necesidades nutricionales, las técnicas de reanimación y la farmacocinética difieren significativamente de los adultos, por lo que una simple adaptación de protocolos generales puede resultar insuficiente o peligrosa.
Esta realidad exige que los centros de salud trabajen en ajustes por peso en medicaciones, equipos adaptados al tamaño de los pacientes pediátricos y una vigilancia más estricta frente a riesgos como infecciones, caídas y errores en la dosificación. Vivas destaca que la capacitación del personal es crucial para reducir errores médicos en pediatría “porque mantiene actualizados los conocimientos sobre fármacos, procedimientos, comunicación con menores, herramientas diagnósticas y protocolos de seguridad, fortaleciendo la capacidad del equipo para anticipar y manejar riesgos propios de esta población”.
La especialista recomienda que los padres se involucren activamente en la seguridad de sus hijos durante un proceso médico, ya sea consulta externa u hospitalización. Algunos de las claves que se pueden tener en cuenta son:
- Confirmar siempre la identidad del niño antes de procedimientos
- Verificar medicamentos y dosis
- Mantener comunicación abierta con el equipo médico, reportando cambios en el estado del menor y asegurándose de comprender todas las indicaciones de cuidado
- Preguntar todo lo necesario y nunca quedarse con dudas que puedan complicar el manejo de sus representados.
Adicionalmente, los padres pueden reconocer un entorno pediátrico seguro observando el compromiso y presencia del personal especializado, la existencia de equipos adecuados a la edad, identificación clara del paciente y protocolos de higiene estrictos con las respectivas señaléticas en función del tipo de entorno. También, deberían preguntar y pedir información sobre las medidas de prevención de infecciones implementadas, el reporte de eventos adversos, el control de medicamentos y planes de respuesta a emergencias, enfatiza Vivas.
Su principal recomendación para los profesionales y futuros profesionales es doptar una cultura de seguridad centrada en el niño, lo que implica priorizar la prevención de errores, la comunicación clara con las familias y el trabajo en equipo interdisciplinario como parte esencial de su práctica clínica. A su forma de ver, es importante impulsar la investigación para identificar patrones de riesgo, generar evidencia sobre prácticas efectivas, desarrollar tecnologías adaptadas y promover políticas públicas que garanticen una atención más segura en estas poblaciones vulnerables.